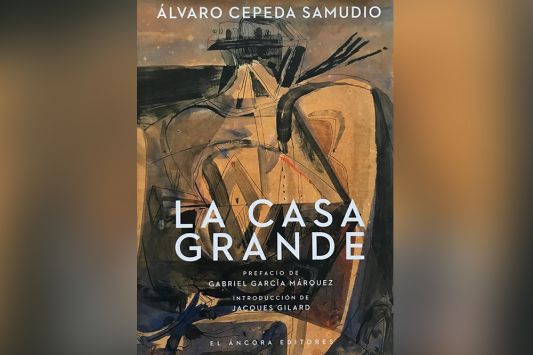
El estudiante de doctorado en Historia de la UNAL Medellín, analizó la novela de violencia a partir de obras publicadas entre 1902 y 1962. La tesis muestra que el subgénero literario más que insumo testimonial, es una herramienta para estudiar la historia y las circunstancias en torno a las obras.
---
Salió Samuel con rumbo a El Encanto y quedaron los demás en casa de Serrano. Muy poco, o nada, había que hacer en La Reserva. El caucho estaba enterrado por miedo a los ataques frecuentes de los piratas de “La Chorrera” y “Último Retiro”. David Serrano, conocedor de los proyectos de Loaiza y Zumaeta, había dispuesto montar una guardia rigurosa por temor a un asalto.
A la hora de la siesta, los centinelas de Serrano, aletargados por el calor y la humedad, descuidaron la vigilancia. Uno a uno fueron ultimados a machete sin tiempo para dar un grito.
El fragmento de Toá. Narraciones de caucherías, de César Uribe Piedrahita publicada en 1933, sirve de ejemplo para ilustrar la violencia, el tema que usó la novela como género para consolidar la conformación del campo literario por tener la facilidad de producir puntos de giro.
Esa, persé, es la hipótesis de la investigación de Juan Fernando Duarte Borrero, historiador y estudiante del doctorado en Historia de la UNAL Medellín. En el estudio habla de que se trata de un proceso que inició en el siglo XX y se consolidó con la novela moderna en Colombia, a principios de la década del 60.
La investigación —como lo dice— “nada entre dos aguas”, pues “trata de conciliar lo que parecía inconciliable: buscó que los historiadores se acercaran un poco más a la teoría literaria y, los literatos, a cómo la producción (en el área) se puede entender mejor a la luz de las circunstancias que rodean las obras en sí mismas”.
Desde la investigación histórica la novela de violencia (diferente a la novela sobre violencia que tiene como temas la lucha por el poder y las formas de asesinato, por ejemplo) en Colombia ha sido valorada por el carácter testimonial —explica en la tesis—. No obstante, el estudio de Juan Fernando muestra que no es simplemente eso. Que es, también, la representación de fenómenos sociales violentos debidos a condiciones lingüísticas e intelectuales.
Sonó un disparo. Siguieron muchos. Los corredores estaban llenos de humo. En el monte retumbaban más tiros. Enloquecidos por la matanza, los borrachos sacaron los machetes y destrozaron los heridos y los muertos aún sujetos a los postes y a los árboles. Corría la sangre a torrentes. Atado a un pilar, por la cintura, colgaba el cadáver decapitado de Serrano y suspendidas de una viga se balanceaban sus dos manos amarradas en cruz.
-Flórez! Trigoso!.... ¡ladrones! Callen la jeta y dejen dormir!
Este apartado de Toá, como varios del libro, evidencian la forma narrativa que en el siglo XX comenzó a sostenerse en historias de impacto, sea por realismo o por actualidad, como lo expone el documento del trabajo de grado. Pero hay —además—algo más profundo que ignora.
Juan Fernando llama la atención acerca de que “es increíble que en la novela de violencia nadie tiene un color de ojos, un color de pelo, una cara, una estatura. En cambio, en la novela romántica hay muchas descripciones: se miran, observan el sol, se toman de la mano, se van y quedan enamoradísimos. En la novela de violencia no. O sea, lo importante no eran las personas. Realmente, lo era conmover y mostrar atrocidades, porque eso tenía efectos importantes, sobre todo, cuando un liberal escribía acerca de las cometidas por los conservadores, o al contrario”.
A grandes rasgos pareciera que la investigación tuviera como eje la violencia, pero no. El tema es, de alguna manera, un mediador entre la Historia y la Literatura, una suerte de excusa. La preponderancia está en las obras literarias, que no son el periscopio que le sale al submarino, sino parte de todo su andamiaje, según Juan Fernando.
“La literatura, además de técnica e imaginación, es memoria. Aquello que un conglomerado social, en un momento particular de la historia, considera digno de ser contado”, se lee en la tesis.
***
Lentamente, el desfile mortuorio pasó ante mí: un hombre de a pie cabresteaba el caballo fúnebre, y los taciturnos jinetes venían detrás. Aunque el asco me fruncía la piel, rendí mis pupilas sobre el despojo.
(…)La bóveda del cráneo y las mandíbulas que la siguen faltaban allí, y solamente el maxilar inferior reía ladeado, como burlándose de nosotros. Y esa risa sin rostro y sin alma, sin labios que la corrigieran, sin ojos que la humanizaran, me pareció vengativa, torturadora, y aun a través de los días que corren, me repite su mueca desde ultratumba y me estremece de pavor.
Este es un pasaje de La Vorágine de José Eustasio Rivera, publicada en 1924. La obra, además de captar la atención de los lectores de los años 20, ofrece descripciones, acude más a la realidad que a los símbolos, es una obra “fundacional” para los historiadores y es una obra fundacional para quienes se interesan por cómo la literatura narra la violencia, según el documento de trabajo de grado de Juan Fernando.
En La Vorágine aparece Violencia, así, con inicial mayúscula. Como se expone en la tesis, los historiadores han enseñado que esa ortografía específica corresponde a un periodo en el cual los partidos políticos se enfrentaron y que condicionó la historia reciente. En la literatura el vocablo apareció primero, “pero la situación social que se presentaría en las décadas siguientes nos hizo olvidarlo”, agrega.
En otras novelas como Pax, de Lorenzo Marroquín y José María Rivas Groot, hay lo que Juan Fernando denomina en su tesis como una ironía inusual en la literatura de sus días. Los autores, se lee en el documento, reconstruyeron el ambiente político y social de Bogotá, en ese momento azotada por la guerra y con élites empobrecidas que miraban con recelo a los antioqueños, lo nuevos ricos, representados en el personaje Montellano, a quien muestra en una presentación de ópera, “síntoma” de una sociedad educada y de buen gusto.
(…) La chica que vi en cuanto me levanté, si me sedujo por su hermosura, no me hizo pensar propiamente en una esperanza más o menos concreta de llegar a intimar con ella. Se trata de una admiración espontánea y platónica.
(...) Tiene rasgos nobles en el rostro. Se viste bien. Bien, en el sentido de que sabe llevar la ropa, porque las telas son baratas, el sombrero de paja y lleva los zapatos, demasiado antiguos, un tanto.
***
El Moro es una novela corta de finales del siglo XIX escrita por José Manuel Marroquín, quien fue presidente de la República durante la confrontación civil. La obra intenta dar un panorama de las costumbres sociales y políticas de Bogotá antes de finalizar el siglo XX —según se lee en la tesis— y es la narración, en primera persona, de un caballo.
La novela tuvo, en un momento, menos prestigio que la poesía y el ensayo. “Si Marroquín hizo el Moro de esa manera, medio jocosa y crítica, fue porque sabía que el género era totalmente experimental”, cuenta Juan Fernando. Era considerada de capital menor, pero hoy ya está consolidada.
Los fragmentos son apenas algunos ejemplos de los análisis del investigador y disertaciones que abarcaron más temas y variables distintas, entre ellas la violencia privada y la política. Las obras las seleccionó según el período y las zonas de origen.
Fueron 86 libros. Leyó mucho y durmió poco. El proceso le valió a Juan Fernando ciertas dificultades, pues inicialmente su idea de investigación pareció tan “loca” en el ámbito académico que, como anécdota, le fue difícil encontrar un director de tesis. Fue —como se dice a sí mismo recordando ese entonces— el patito feo del curso, pero ahora tiene la certeza de que “todo espacio y momento es susceptible de ser revisitado a partir de preguntas diferentes”.
También, que “la literatura es una oportunidad para entender una visión distinta del país. La violencia (y es un atrevimiento que dice hacer) ha sido trabajada en Colombia a partir de lo externo, como si fuera algo que nos pasa, no algo que somos”, añade.
En algún momento —a diferencia de un doctorado en Historia— Juan Fernando deseó hacer uno en Literatura, porque accidentalmente, dice, por un curso que lo obligó a estudiar lo que entonces era solo una afición: leer. Esa fue su oportunidad para “coger el toro por los cuernos”. No siente que se haya equivocado porque igual la literatura es su compañía y su trabajo, como lo ha sido desde el 11 de febrero de hace 16 años, cuando él —un bumangués— llegó a Medellín.
Ahora quiere convertir su tesis en un libro y, es probable que, cuando lo publique, los lectores mantengan sus ojos clavados en cada página.
(FIN/KGG)
3 de noviembre de 2020





